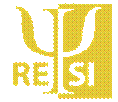
REPSI - Revista
Ecuatoriana de Psicología Volumen 2, Número
3, mayo-agosto 2019
https://repsi.org ISSN: 2661-670X
https://doi.org/10.33996/repsi.v2i3.18
pp. 70 – 81

El
alcoholismo como manifestación de goce autoerótico en un sujeto adicto: Julio Luna
Alcoholism as a manifestation of
autoerotic enjoyment in an addicted subject: Julio Luna
Alcoolismo
como manifestação de gozo autoerótico em um sujeito viciado: Julio Luna
Ilias Wakkas
Ilias_8@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3558-6219
Universidad Arturo Michelena,
Valencia, Venezuela
Recibido: marzo 2019 / Revisado:
marzo 2019 / Aceptado: abril 2019 / Publicado: mayo 2019
RESUMEN
El
alcohol se presenta en el adicto como una sustancia que le proporciona sensaciones
biológicas, psicológicas y sociales que el mismo sujeto encamina hacia el
encuentro con la carencia que es causa de su sufrimiento. La investigación tuvo como propósito
develar desde donde se asume el alcoholismo
como manifestación de goce
autoerótico en el sujeto adicto,
partiendo de la historia de vida de
Julio Luna. Su metodología fue
cualitativa; con un diseño cualitativa;
bajo el método historia de vida; las fases de la investigación
fueron prehistoria, la historia y
la interpretación, los elementos de la historia-de-vida fueron los bloques-de-sentido y las marcas- guías. Como resultado se obtuvo, el alcohol para el sujeto adicto proporciona un modo de gozar en su propio cuerpo bajo las premisas autoeróticas. Finalizando, el alcohol, soslaya la falta inmersa del ser y, por ende, el
alcoholismo como síntoma adquiere forma y relevancia a partir de este goce.
Palabras clave: Alcoholismo;
autoerótico; sujeto adicto, historia de vida
ABSTRACT
Alcohol
appears in the addict as a
substance that provides him with
biological, psychological and
social sensations that the same
subject leads towards the encounter
with the lack that is the cause
of his suffering. The purpose of the
research was to reveal from
where alcoholism is assumed as a manifestation
of autoerotic enjoyment in the addicted
subject, starting from the life
story of Julio Luna. His methodology
was qualitative; with a qualitative
design; under the life history
method; the phases of the investigation
were pre- history, history and interpretation, the elements of the history-of-life were the blocks-of-sense
and the marks-guides. As a result, it
was obtained, alcohol for the
addicted subject provides a way to enjoy his
own body under autoerotic premises. Finally, alcohol ignores the immersed lack of being and, therefore, alcoholism as a
symptom acquires shape and
relevance from this enjoyment.
Key words: Alcoholism; autoerotic; addicted
subject, life story
RESUMO
O
álcool aparece no dependente químico como uma substância que lhe proporciona
sensações biológicas, psicológicas e sociais
que o próprio sujeito direciona para
o encontro com a carência
que lhe causa sofrimento. O
objetivo da pesquisa foi revelar de onde
o alcoolismo é assumido como manifestação
de gozo autoerótico no sujeito dependente, a partir da história de vida de Julio Luna. Sua metodologia era qualitativa; com design qualitativo; sob o método
da história de vida; as fases da investigação
foram a pré-história, a história e a
interpretação; os elementos da história de vida foram os
blocos de sentido e os marcos. Como resultado, foi obtido que o álcool
para o sujeito viciado oferece
uma forma de desfrutar o próprio corpo
sob premissas autoeróticas. Por fim,
o álcool ignora a falta de ser imersa
e, portanto, o alcoolismo
como sintoma adquire forma e relevância
a partir desse gozo.
Palavras-chave: Alcoholism;
autoerótico; assunto viciado; história de vida
INTRODUCCIÓN
El alcohol y la historia del mismo en
el mundo, se presentan desde épocas remotas con
el descubrimiento de la fermentación y, aunado a ello, a los avances tecnológicos que contribuyeron al desarrollo y fabricación de productos y licores
en la actualidad. Sin embargo, el alcohol tiene bases ancestrales, es decir, antes del cristianismo,
por ejemplo, en el banquete de Platón. Respecto a la prehistoria del
alcoholismo, Sarmiento (2011) plantea que:
El alcohol, del árabe alkuhi «esencia o espíritu», es la droga
más consumida en el
mundo. Su uso en forma de brebaje, se supone que data de los albores de la
humanidad y la ingestión inicial, vinculada con actividades religiosas, dio paso a su consumo
colectivo (p. 1).
Por ende, la historia del alcohol se
remonta a la época del hombre
primitivo, donde los mismos descubrieron
que podían conservar el producto de
sus cosechas mediante la fermentación, transformándolos
en bebidas alcohólicas.
Pero para esta época no existía la transformación tecnológica y el
capitalismo actual, por ello, las bebidas derivadas de la fermentación eran en su mayoría
de uso religioso. Los inicios
de la fabricación del alcohol a base de fermentación para su uso colectivo se remontan a Pasteur (1880), padre de la microbiología, quien consiguió explicar la fermentación.
Considerando esto, la entrada del
alcohol al discurso capitalista y consumo en el mercado
tiene como principal sucesor
al francés Pasteur (1880), teniendo esto como consecuencia la masificación e industrialización del
alcohol y su ingesta ya no como uso
religioso, sino más bien como producto del mercado que ofrece las mejores
garantías de una satisfacción plena
e inmediata.
A su vez, la constitución del alcohol adquiere relevancia en la contemporaneidad. Por ello, Lora
y Calderón (2010) afirman que “(…) la búsqueda de nuevas experiencias sensitivas y la alteración de la conciencia se observa en registros arqueológicos
antiquísimos. Sin embargo, hasta la época
contemporánea, no aparecieron como problema para las diferentes culturas”
(p. 152). El problema cultural del alcohol aparece entonces
luego de su embotellamiento y comercialización
en el mercado y, entonces, son creadas las leyes contra
el consumo excesivo del alcohol
para contrarrestar los daños que causa el mismo en las sociedades,
como, por ejemplo, los niveles
de mortandad.
La problemática del
alcoholismo ha sido de suficiente
interés por parte de entes gubernamentales,
considerando sus implicaciones en la sociedad como
los daños físicos
por causa del mismo.
Países como en Venezuela, es donde se presentan los mayores índices de muerte
por
causa del alcohol. En cuanto a índices, Díaz (2017) anuncia que “las muertes de hombres en Venezuela, generadas por el alcohol,
obtienen una cifra de 96,6 fallecimientos por cada 100 mil habitantes y en las mujeres
unos 6,2 fallecimientos por cada 100 mil” (p. 1)
De esta manera, es claro que el
consumo masivo del alcohol conlleva consecuencias marcadas en el ámbito social y cultural.
Por
consiguiente, las ciencias
médicas y clínicas han hecho grandes
contribuciones al fenómeno del alcoholismo, pero han hecho de todas estas contribuciones unos hechos
generalizados y estandarizados,
aplicables para todo ser hablante,
perdiendo el punto de vista más importante de
la postmodernidad; lo singular y la subjetividad.
Aunado a ello, (Zafiropoulos 1988, citado en Cifuentes, 2015) indica que:
De esta manera, las perspectivas
hegemónicas sobre «la adicción» difundidas por el discurso médico y psicológico bajo su concepción
de «enfermedad» o «trastorno» han definido la problemática desde
discursos homogeneizantes, transmisores de mensajes ideológicos, morales, políticos, que soslayan la pregunta por la complejidad del fenómeno y el recorrido particular de cada sujeto (p. 22).
Todas
estas contribuciones de la ciencia
moderna dan testimonio de los innumerables
intentos por dar al fenómeno del alcoholismo una
comprensión universal y solución al problema que
se presenta por el mismo en toda la humanidad. Prácticas que no han sido otra cosa que meros intentos por ocultar o en mejores términos, de disfrazar el síntoma que no desaparece pero que si reaparece. De esto podemos dar testimonio en las continuas
recaídas del adicto,
trayendo como consecuencia perjudiciales condiciones más marcadas de padecimiento en el sujeto
alcohólico. Además, el goce autoerótico se presenta en el
adicto como un goce que implica la ruptura con el
universo simbólico. Por ello, el alcohol es
un modo de goce asexual,
un goce que no requiere
del otro; a ello atribuimos
la abstinencia sexual presente en el sujeto alcohólico, de modo que este goce
trabaja en función de lo mítico, de lo imaginario, y de esta forma impidiendo el desplazamiento
de la cadena de significantes que acalla el goce
superyoico inconsciente. Siguiendo
la idea de ruptura
simbólica, Mora (2015) plantea que:
En la toxicomanía
se produce una ruptura con el falo, con
la función paterna que se
encuentra más ligada al principio del placer. Los
sujetos
experimentan un goce que se sitúa
más allá del hedonismo,
que también está ligado a una satisfacción, pero es una satisfacción
de otro orden, un exceso de ella que
confluye con la pulsión de muerte (p. 2).
Considerando esto, el adicto
sumergido al dominio de la pulsión de muerte y en su forma de hacerse
gozar en su propio cuerpo
con el deseo de ingesta
de alcohol para reprimir el goce fálico
que lo avergüenza, es empujado por el deseo, el exceso y
destrucción.
En
este sentido, la presente investigación tiene como propósito
develar desde donde se asume el
alcoholismo como manifestación de goce autoerótico
en el sujeto adicto, partiendo de la historia
de vida de Julio Luna.
La presente investigación nace como
fruto de la curiosidad y añoranza
de conocimiento respecto al fenómeno del alcoholismo y
del sufrimiento en el sujeto adicto; de la fascinación de una problemática
que se presenta en el adicto como el mejor
escape al mundo simbólico; el alcoholismo que implica la satisfacción inmediata
y sumerge al hombre en su propio destino: la muerte.
Se trata de un trabajo de
investigación que tiene la oportunidad de desarrollar la práctica del
psicoanálisis dentro de la psicología clínica. Por la misma razón se
trata de una historia de vida y, con ello pasar de la escucha a la escritura
y comprensión del síntoma y de su
experiencia con el mismo. De esta manera, abordar
el sujeto adicto desde el marco de la psicología, la
prehistoria, el análisis y la subjetividad.
El Síntoma
en psicoanálisis
Freud (1917) plantea que “los
síntomas neuróticos tienen entonces su sentido, como las operaciones fallidas y los sueños, y, al igual que estos, su nexo con la vida de las personas
que los exhiben” (p. 235-236). Es
decir, lo inconsciente tomaría el
decurso hacia la irrupción en la consciencia a través de cualquier rodeo,
entre ellos el mismo síntoma.
Por ello, Freud le devuelve valor al síntoma a través
de la cura analítica. Al adoptar la asociación libre como método catártico, el síntoma se
posiciona como camino del
desciframiento del
inconsciente, por ello, la
intención del analista no sería la abolición
de dicho síntoma,
sino más bien entender el mismo
mediante la escucha. Freud (1917) manifiesta que “(…) el sentido de un síntoma
reside según
tenemos averiguado, en un vínculo con el vivenciar
del enfermo” (p. 246-247). Es decir, el sentido
del síntoma posee valor en la experiencia subjetiva del enfermo y, descifrar el
mismo es sobrepasar el sin sentido propio de la
consciencia.
Por ello, la hipnosis y la abreacción
mediante la asociación en el decurso consciente de las representaciones estranguladas por el mecanismo de la represión, resultarían insuficientes en la cura analítica, por esto, el discurso del
sujeto cobraría importancia en el desciframiento del síntoma a partir de lo que el mismo sujeto quería manifestar.
La adicción
desde la perspectiva lacaniana
Para
Lacan (1938), la familia es donde comienza el mismo a reformular algunas
ideas freudianas del complejo primitivo para luego, plantear como llega
este complejo a implicar en la adicción.
El complejo del destete fija en el psiquismo la relación de la cría, bajo la forma parasitaria exigida por las necesidades de la primera edad del hombre; representa la forma primordial de la imago materna.
De ese modo, da lugar a los
sentimientos más arcaicos y más
estables que unen al individuo con la
familia. Abordamos en este caso el complejo
más primitivo del desarrollo psíquico que se integra a todos los complejos
ulteriores (pp. 30-31).
Esto reformularía las ideas freudiana
en cuanto a los señalamientos de las
formaciones narcisistas y el autoerotismo primitivo. El fenómeno de la drogadicción, el mismo Lacan (1938), lo plantearía cuando formula que “(…) en realidad, y a través de alguna de las contingencias
operatorias que comporta el destete es a menudo un trauma psíquico
cuyos efectos individuales
«anorexias llamadas mentales, toxicomanías por vía oral, neurosis gástrica» revelan
sus causas al psicoanálisis” (p.
32). Es entonces, desde la vida arcaica
del sujeto donde se fija la relación erótica con el objeto parcial
de satisfacción orgánica
como lo es el seno de la
madre, objeto que quedaría relegado en la vida adulta por las sustancias
embriagadoras.
Lacan (1972), otorgaría importancia a lo que significa
el objeto «droga» para el
adicto. En el toxicómano entonces, la satisfacción del deseo se
vuelve una necesidad, devolviendo
al hombre a su condición animal,
sin aceptar postergación, ni sustitución metafórica de ningún
tipo, entregado a la sustancia embriagadora
sin límites
como
también entregado al exceso del mismo.
La ruptura
con el falo
Es conveniente señalar en un
principio que una de las funciones
del significante padre “falo” es la
regulación, por ende, la ruptura de la misma
implicaría los excesos del goce sin límites propio del sujeto adicto en su relación con la sustancia
adictiva. Respecto a ello, Cifuentes (2014), plantea que “desde la perspectiva
lacaniana, se plantea que “la
verdadera toxicomanía es aquella en la
cual la droga permite romper con el falo, detonándose
un exceso que genera una pérdida de
la regulación fálica” (p.23). Es por esto que el
adicto se encontraría entregado al autoerotismo
propio, permitiéndose gozar en su propio cuerpo y sin mediación simbólica.
Respecto al goce del adicto Miller (1989), plantea que “(…) la droga aparece
como un objeto que concierne menos al sujeto de la palabra que al
sujeto del goce, en tanto ella permite obtener goce sin pasar por el Otro” (p.
16). Es decir, la sustancia adictiva propicia un modo de gozar en el propio cuerpo
y prescindir de la castración
«falo», en tanto sujeto de la palabra.
Este modo de goce
es el originalmente propiciado por el sujeto
en la masturbación. Respecto a ello, Rojas
(2007), expresa que:
En efecto, ¿cuál es la maniobra en la toxicomanía si no la de buscar, ante todo, denunciar una unión en el campo del otro, que debe conducir al
sujeto a un agarre en la función
fálica? Esto trae como consecuencia
ocasional el que esta formación de
ruptura, que permite deshacerse del aprieto de muchas confrontaciones con el otro sexo, incluso con la
alteridad, contravenga la definición del síntoma en el sentido analítico (p. 139).
La posición de rechazo que adopta el
sujeto está fundada en la elección
de un goce recuperado en el
propio cuerpo gracias al producto.
Goce autoerótico y adicción
Freud (1897), en cuanto
al autoerotismo primordial,
plantea “se me ha abierto
la
intelección de la masturbación
es el único gran hábito que cabe designar «adicción primordial», y las otras adicciones sólo cobran vida como sustitutos y relevos de aquella
(el alcoholismo, morfinismo,
tabaquismo, etc.)” (p. 314). Por
ello,
el erotismo primordial del infante
constituiría a la
masturbación como centro de las primeras etapas
del desarrollo evolutivo del sujeto.
En
este sentido, a las sustancias adictivas se les deben
la ganancia inmediata de placer. Es decir, a esto se refiere que el objeto droga permitiría al
adicto propiciarse un goce que no requiere del otro, en tanto un goce narcisista y
sustitutivo de la adicción
primordial “la masturbación”. Freud (1898)
argumenta que:
(…) Una indagación más precisa demuestra por lo general
que esos narcóticos están destinados a sustituir
—de manera directa o mediante unos rodeos—el goce sexual
faltante, y cuando ya no se pueda restablecer una vida sexual normal, cabrá
esperar con certeza la recaída del deshabituado (p. 268).
De
ese modo, si el objeto
droga implica para el toxicómano la sustitución del goce
sexual faltante, no sería otro goce que aquel goce primitivo de las
satisfacciones más arcaicas de la vida infantil. De esta manera, el adicto entregado a la compulsión de ingerir la
bebida y, entregado a ella sin límites, goza sin necesidad de la relación
sexual, goza sin pasar por el otro y con ello, el eclipse narcisista del yo propicia la
abolición del universo simbólico.
Plantea Freud (1920) que “(...)
la pulsión es el elemento más
importante y oscuro de la investigación
psicológica” (p. 34). Respecto a la pulsión,
el mismo autor plantea que:
Una pulsión sería
entonces un esfuerzo, inherente a lo orgánico vivo, de reproducción de un estado anterior que lo vivo debió resignar bajo el influjo
de fuerzas perturbadoras externas; sería una suerte de elasticidad orgánica
o, si se quiere, la exteriorización
de la inercia en la vida orgánica (p. 36).
En cuanto a la pulsión, se estaría
ante un concepto realmente irreductible, mas, sin
embargo, de ello se puede decir
que es una energía constante y fluctuante, orientada hacia
un objeto de quien se exige
satisfacción. Por ello, la pulsión no cesa de
insistir.
Ante esto, se plantea que el sujeto
adicto se encuentra gobernado y
entregado a la pulsión de muerte y al
exceso de un goce mortífero, el cual ligado al deseo exige satisfacción inmediata
y, que el mismo sujeto intenta socorrer con la sustancia adictiva.
El yo-corpóreo no encuentra salida airosa considerando que es el mismo cuerpo
el que es exigido hasta su máxima
expresión o máximo aguante. De esta
manera, el adicto entregado a una investidura ligada por el proceso secundario al objeto de
satisfacción, se encuentra cada vez más entregado a su propia
autodestrucción. Respecto a
ello,
Freud (1920) expresa que:
Puesto que todas las mociones
pulsionales afectan a los sistemas inconscientes, difícilmente sea una novedad decir que obedecen
al proceso psíquico primario;
y, por otra parte, de ahí a
identificar al proceso psíquico primario con la investidura libremente móvil, y
al proceso secundario con las alteraciones de la investidura ligada o tónica de Breuer, no hay más que
un pequeño paso. Entonces, la tarea de los estratos superiores del aparato anímico sería ligar la excitación de las
pulsiones que entra en operación en el proceso
primario (pp. 34-35).
MÉTODO
El estudio se realizó bajo el
paradigma postpositivista de la investigación cualitativa, utilizando una
episteme hermenéutica para la interpretación de los significados en la historia
de vida y, para la comprensión del alcoholismo como goce autoerótico propiciado
por el sujeto adicto como manifestación sintomática.
El
diseño de la investigación fue planteado como
una historia de vida del paradigma cualitativo de la investigación científica, tomando la orientación teórica
psicoanalítica para la interpretación de la
misma y generar conocimiento científico.
El método usado fue la historia de
vida, desde este panorama, la investigación se tornó hacia la vivencia particular del sujeto como
actor de ella, y donde el
acercamiento desde la experiencia directa del investigador proporciona el
encuentro con el sujeto,
la historia y su razón
de ser. Por otra parte,
Moreno (1998), planteó que: “Me interesa la vivencia concreta de hombres reales
y en particular cómo viven sus relaciones afectivas, esto es,
sus vínculos de aproximación y alejamiento, las redes
que con ellos tejen, el drama de su concreta
libertad.” (p. 185). Por ello, la investigación se direccionó hacia la historia
misma de vida y no en datos
empíricos, sin buscar otra cosa que lo que ella
misma comunica.
La
validez de los resultados en la investigación
cualitativa se afianzó en la capacidad del
investigador para adentrarse en el mundo vivido del historiador como actor del mismo y encontrar en ella el sentido
más próximo a su realidad.
La
fase que se abordó en la investigación fue
prehistoria, historia e interpretación o comprensión. En la fase prehistoria, el investigador tuvo que ahondar en el establecimiento de una fase previa a la historia,
donde manifieste la relación
existente entre el historiador y cohistoriador, como
también el conocimiento previo que se obtuvo
del historiador.
En
la fase historia,
se da inició a la elaboración
de la historia de vida. De esta manera, el cohistoriador
junto con el historiador, se sumergen
en una dialéctica propiciadora de los sentidos
inmersos dentro de las lagunas
del lenguaje.
En la fase tercera o la
interpretación, se dividió en dos
partes, la primera consistió en el ordenamiento
del discurso del historiador en huellas de sentido y la segunda, en la interpretación de los mismos bloques.
RESULTADOS
Julio Luna, es un hombre divorciado y
soltero, el cual, reside en Guacara, Estado Carabobo, en casa de sus padres y donde creció de niño. Julio vive
con su madre y su padre extranjero, más específicamente
italiano, quienes son de edad bastante
avanzada. Julio estudió abogacía y actualmente es estudiante de psicología del octavo semestre en la universidad Arturo Michelena.
De igual manera, convive en casa con una de sus siete hermanas, donde residen
los hijos de dicha hermana. Los
demás hermanos de Julio conviven muy
cercanos a él, considerando que tienen
un terreno familiar amplio.
Dentro de esta dinámica familiar, la
madre de Julio, se dedicaba al
cuidado del hogar y algunas atenciones que amerita su esposo. Actualmente
Julio, dedica la mayor parte de su tiempo al cultivo en los grandes espacios de su
hogar y eventualmente al trabajo del
ejercicio del derecho. De igual manera, dedica tiempo a la actual carrera de psicología en la cual lleva aproximadamente seis años, pero no ha
logrado graduarse por el atraso que ha tenido
en las reprobaciones.
Julio asumió haber tenido
historia con el alcohol por lo
que su vida se vio afectada significativamente.
En este sentido, Julio inició su
relato de vida, recordando su infancia:
Mi historia de vida podría comenzar diciéndote que bueno
nada, un muchacho hijo de
extranjero, con mi mamá que es
venezolana y, bueno, criado aquí en
el toco, en una casa grande con un
terreno donde siempre han abundado
los árboles y las frutas y, bueno
relativamente esa niñez que puedo
recordar fue una niñez sana y feliz, llena de todos esos espacios
que bueno para
un niño, lo que es el campo
y el espacio lo hace feliz.
Ya adentrado en la adolescencia empezaron a presentarse
ciertos conflictos con su padre.
Ciertamente, bueno, como
hijo de extranjero, siempre
ha habido esa cultura muy fijada más que todo, por parte del
viejo y, bueno, que simplemente hace una dinámica diferente ¿no?, que, en algún momento,
al no entender muchas cosas, de repente puede decirse de que hay un
choque ¿no?, y esto, te
estoy
hablando más que todo en la edad de la adolescencia,
cuando ya uno entra
en esa adolescencia, pienso yo, en esa
búsqueda de personalidad como tal, de
¿Quién eres?, uno empieza bueno,
a tener todas estas situaciones, por ejemplo, en mi caso que siendo
mi papa
una
persona fuerte de carácter
imagínate tú, siempre hubo esa parte de bueno, de ese carácter fuerte ¿no?, y, hoy en día lo entiendo, también
no era que había una
falta de amor ni de cariño, sino más bien una
falta de saberlo manifestar
¿no? (…), cuando uno empieza a llegar a la adolescencia,
uno empieza a tener digamos de
alguna forma un conflicto, a nivel de esas relaciones entre mi papá, cosas de aquí mismo en la casa, mi mamá y, bueno, te estoy hablando
de una época que más o menos estaba como en tercer año de bachillerato y, bueno, también con los factores de la presión, digamos de la presión del grupo, más que todo en bachillerato, fue allí
donde comencé a tomar, recuerdo que fue en una fiesta del liceo, fuimos varios amigos y, bueno, fue la
primera vez como digamos esa primera vez que
me eché una borrachera, (…) que fue
una experiencia que no me gusto, obviamente
si fue algo placentero en el
sentido de que por primera vez, todo ese
conflicto familiar quedaba atrás
¿no?, toda esa búsqueda que daba como sosegada, entonces ¿Qué sucedió?, que bueno, las practicas
fueron y se fue
haciendo cada vez más frecuente el beber.
Con el consumo de alcohol se empezó a intensificar las confrontaciones entre
el papá y Julio, llegando a la
violencia y maltrato, lo cual, generó más rebeldía y acercamiento a los grupos de amigos con quienes bebía
alcohol,
(…) me di cuenta estaba
bebiendo ya casi todos los días, ósea, cada vez más tenía
la necesidad de estar en ese estado
(…) tengo que darle freno de
mano a esta vaina porque ¿A dónde
voy a llegar? Claro, obviamente cuando hablamos de alcoholismo, muchas veces no sabemos
distinguir y eso lo puedo ver hoy en día
¿no?, en ese tiempo, hubo,
tal vez mucho
sentimiento de culpa en el sentido de
pensarte a ti mismo como un alcohólico
¿no?, que básicamente, como sustancia
aceptable por la sociedad, incluso socialmente
aceptable, obviamente hay una línea
muy bizarra ¿no?, en saber cuándo
eres un alcohólico y cuando no, y
más que todo en esta cultura en el
que el beber es una práctica que básicamente es normal.
Julio hizo una confesión sobre su padre y su influencia
con el alcohol:
yo me acuerdo que mi papá también bebía y, claro,
obviamente siempre nos sacaba con él para todos lados cuando iba a pescar, iba para la playa o cualquier sitio y, yo me acuerdo que yo era él, ¿Cómo se llama?, el copiloto de la vaina, le destapaba las cervezas y se las pasaba y, obviamente, tal vez lo que parece muy inocente en ese momento,
se convierte el algo que bueno, estas adoctrinando
algo, estas entrenando algo ahí ¿no?, eso creo que también lo veo mucho
Wakkas, en lo que es la parte
de la cerveza polar, que con el Maltín
Polar van adoctrinando a los niños y
a través del deporte, de los juegos de
beisbol y todo y, cuando vienes a ver,
no se toman la cerveza sino un Maltín
pero ahí en alguna forma vas y agarras la cerveza.
Una vez, graduado de bachiller,
Julio, se mudó a Canadá por cinco
años, y el problema de alcoholismo continuo.
En Canadá pase cinco años, obviamente, al estar allá
solo, un chamo también
como de dieciocho o diecinueve años imagínate. Creo que
es ahí en ese
momento, donde realmente considero el buscar un poco de ayuda, algún
tipo de ayuda, ¿Por
qué?, porque estando en Canadá,
me acuerdo que bueno, no
tenía estos amigos, no tenía incluso ese seno familiar que de alguna u otra
forma es un núcleo.
Empecé a tomar en Canadá, a tomar y bueno,
tomaba los fines de semana
como te digo de una forma
social, pero, después me vi hasta tomando solo, nada más por
tomar
nada más por tomar ¿no?, y
el deseo de
tomar no era ya el mismo deseo de simplemente disfrutar un rato de unos
tragos, sino que, si
podía beberme la media
botella rápido de un solo golpe para llegar a estar medio
prendido
mejor, ósea, era ya buscar
esa sensación, no era ya un aspecto
social.
En
Canadá, Julio estudio
Derecho, sin embargo siempre estuvo el alcohol presente.
(…) y estudie derecho, obviamente siempre el alcohol a
estado de alguna forma en mi vida
porque bueno, hasta hoy en día
todavía sigo tomando unos tragos pero, si te dijera de caer en un nivel de alcoholismo como tal, bueno no llego
a suceder en mi pero si hubo los principios pues,
de eso, hay
que tener ojo con eso,
¿Por qué?, porque
como te digo pues,
ciertamente uno a veces justifica, incluso
te engañas pensando que no eres un alcohólico y no lo aceptas ¿no?, pero eres alcohólico desde el momento que bebes, tal cual, desde el momento que tienes las ganas de beber (…) después me devolví a Venezuela.
Julio comentó que en la actualidad no
bebe nada, agradeciendo a Dios por eso,
bueno, como te digo, al decir nada es nada comparado a mis tiempos en que bebía ¿no?, que podía durar dos o tres días bebiendo y pegado en una sola bebezón con puros carajos
y bueno, así, pero
pienso que la situación económica también ha influido en gran parte obviamente ahorita no es la misma posibilidad de tu tomar todos los días
¿no?, y cuando
tú te vas adecuando, simplemente como te
digo, llega un momento
que te adaptas a ese cambio.
El alcohol
como rebeldía
es una forma de tu decirles a tus padres,
o no decirles, de alguna forma de hacerles sentir también mal a ellos
¿no?, de hacerlos sentir
mal porque sabes, estos flagelos, la droga, el
alcohol,
siempre te recalcan desde pequeño y como que siempre
te hacen ver, o por lo menos
en mi
caso, que el tu caer
en eso sería algo que los
lastimaría
mucho y los decepcionaría y, creo que
en una forma inconsciente cuando llega esa parte rebelde que tú te
enfrentas
con esos padres y, obviamente con la imposibilidad de no poderlos
golpear o hacerlos
sufrir como tu sientes que ellos te
están haciendo sufrir,
entonces bueno, empiezas a tomar para de alguna forma, hacerlos sentir a ellos mal, pienso
que es así.
Sin embargo, cuando Julio era
adolescentes entre 12 a 13 años practicaba karate, y los vicios para él iba en
contra de su disciplina.
yo era un atleta, nunca pensaba en el alcohol como algo
bueno, lo que era el alcohol y el cigarrillo para mí era fatal pues, porque
desde (...), mi gimnasio (…), veía eso y lo veía como algo que imagínate, ósea
el fumar me restaba
condiciones, el tomar me restaba condiciones y yo tenía
que estar en óptimas condiciones.
Pero justo, los conflictos continuos
entre su padre y él, encadenaron
conductas que lo llevaron a probar
el alcohol por primera vez,
Y luego, que me acuerdo que fue ese día que fue la primera vez que tome fue porque tuve en horas antes,
un problema con el viejo que bueno, eso fue horrible, me dio con un tubo por la cabeza y llegamos bueno a un encontronazo que yo
le lance una silla, que no le pegue
¿no?, pero si se la lance para darle. Entonces creo
que desde ahí,
que salí de aquí con toda la rabia, (…), todo movido,
bueno me encontré
este grupo de panas del liceo y llegamos a un
apartamento de un pana que no estaba la mamá y
empezamos a tomar y bueno yo tome más
como para bueno, para de alguna forma
darle palo a ese problema que tenía
(…) y bueno me acuerdo que me tome el primero y no me gusto, y dije:
¿cómo puede tomar
esto?, ¡están locos!,
¡esto es como tomar veneno!, ¿cómo vas a decir que esto es placentero?,
me acuerdo clarito, entonces es mejor
tomarse un jugo, una malta pensaba yo,
¡que locura es
esta!, y bueno, después
del cuarto que se puso buena,
¿Por
qué?, porque después del cuarto ya no
sabía así tan amargo, ni tan
fuerte ni nada así, sino que más bien empecé a
sentirme como más relajado,
empecé
a sentirme más alegre, más feliz pues,
más conforme y, también, mentalmente también empecé a sentirme
con menos sentimientos de culpa, más justificado,
pensaba que bueno, él también se
lo
mereció porque si a
mí me tratan así
yo tengo que tratar igual
y, desde ese
momento dije: nada, voy
a decidir
ser
así, si tú me das amor te doy amor y si me das palo te doy palo y así de alguna forma creí que era lo más justo.
Esto influyó mucho en el deporte de
Julio, hasta el punto de ser expulsado de la asociación de karate, ya que en varias ocasiones
llegó en estado
de ebriedad grave.
(…) más nunca fui al karate, más nunca hasta ahora,
más nunca toque nada de lo que tiene
que ver con eso, ósea, fue como que
si lo borre, igual que con Canadá, después
que me vine de Canadá
¿sabes?, lo borre de mi vida que incluso hasta el inglés y todo y, a pesar
de que yo se hablar inglés
y bueno, lo se hablar
bien, nunca… no me gusta, es algo que
¿sabes?, trato siempre de… no sé, de poner en una sombra (…), que lo guardo ahí, porque te digo, el karate y muchas otras cosas que fueron
talento en alguna
vez de mi vida, fueron
talentos que tuve, como
dibujar, yo dibujo bien, bien y, nunca más dibuje tampoco
(…), después de eso
tuve ese cambio
radical, ósea, me refugie
más en el alcohol.
Bloque-de-Sentido: El alcohol y el autoerotismo La historia de Julio se direcciona
hacia las sensaciones logradas a partir de la ingesta
de la sustancia embriagadora. A partir de las primeras
sensaciones encontradas en los inicios
de consumo de Julio, el alcohol tomó un significado de mayor valor y se volvió
una incesante búsqueda del placer asociado al consumo. En ello surge la marca-guía:
la búsqueda incesante de la ebriedad.
Es entonces para Julio, el encuentro
con un goce que le garantiza placer en el displacer, donde se permitió alcanzar esas
sensaciones añoradas de su prehistoria anímica pero sepultadas, a partir de la castración que no toleró. Es
por ello, que la dependencia hacia la sustancia se tornó, tal que sin ella, solo quedaría el desconcierto y el dolor que lo acompañaría. Surge de esta manera la marca guía: autoerotismo
y el sepultamiento del padre.
Todo se reduce a la sustancia
embriagadora como goce mortífero sentido como displacer en el yo, pero como placer en la economía libidinal asociado a
la satisfacción pulsional. Esto puede verse en la historia
de Julio, cuando
el mismo se da cuenta
de las sensaciones alcanzadas en su ingesta
a pesar de las consecuencias que le deparaba el consumo del mismo. En ello surge, la marca guía: el
alcoholismo y el encuentro con las sensaciones añoradas de la primera infancia.
De
esta manera, fue a través
del alcohol que Julio
llegó a un éxtasis donde encontró desde la
fantasía, el poder de renegar aquello que lo
avergonzaba y que lo limitaba.
Es entonces, con el
alcohol donde el mismo Julio, tomó el control
sobre aquello que lo gobernaba. Por todo esto, surge la marca-guía: el enaltecimiento del objeto
alcohol.
CONCLUSIONES
El alcohol en la vivencia del sujeto
adicto concierne al hecho de que la sustancia se
posiciona en la vida del adicto como un objeto que garantiza el
encuentro con el erotismo primitivo de la primera infancia. Por ende, ingerir
la bebida embriagadora significa propiciar en su mismo cuerpo
las sensaciones de satisfacción sexual primitiva y con ello, la masturbación
como adicción primordial queda relegada por el objeto alcohol. Desde este panorama, el sujeto adicto se encuentra sumergido en un ser para
sentir desde la ingesta de alcohol y
las secuelas que depara el consumo del mismo.
El alcohol, es el encuentro con un
goce autoerótico que soslaya la falta inmersa del ser y, por ende, el
alcoholismo como síntoma adquiere forma y relevancia a partir de este goce
mortífero del cual se entrega el adicto sin medidas. Todo
esto, se direcciona hacia centralizar el goce autoerótico como protagonista del mantenimiento del síntoma por las sensaciones encontradas en esta forma
de gozar desde
la fantasía yoica
con el objeto alcohol.
El
significado existente del objeto alcohol en la
vida del historiador, cumple con la función de
propiciar en su propio cuerpo una forma primitiva de satisfacción
erótica para así gozar de ello sin pasar por el goce fálico, que implica
relacionarse con el otro a partir de la relación sexual. En el historiador se
hizo evidente como cuando por ejemplo
argumenta: ingerir la sustancia para sentir
las sensaciones o para llegar al éxtasis que
le propiciaba, ingerir la sustancia para escapar del conflicto con la
severidad del padre, ingerir la sustancia para sentirse justificado,
ingerir la sustancia para encontrarse
con las sensaciones de superioridad, la preferencia por la sustancia respecto a las actividades que exigen relacionarse.
Todo ello, denota el significado del alcohol en las prácticas de vida del historiador.
Para finalizar, la soledad
manifestada en Julio Luna, es una de
las vertientes que llevo al investigador a vislumbrar en este actor
la posibilidad de sumergirse
junto al investigador en el sin fin de significados
que implica la experiencia. Durante su historia, se puede ver en él la imposibilidad de sostener un deseo de
permanencia en el lazo social,
el goce toma más bien vías alternas
o donde no sea necesaria la comunión entre personas. Por otra parte, la inconstancia respecto a
sus labores lo llevaba
a sumergirse cada vez más en este goce, donde conseguía aplazar el sufrimiento.
REFERENCIAS
Cifuentes, A. (2014). De arrebatos y
adicciones: consideraciones psicoanalíticas sobre la clínica de lo femenino en el campo
de las toxicomanías.
Santiago, Chile
Cifuentes, A. (2015). Adicciones en
mujeres: del estrago materno
(Ravage) al arrebato femenino (Ravissement): Revista psicológica Praxis. Santiago, Chile
Diaz, M. (2017). Venezuela tiene la
tasa más alta de muertes asociadas
al alcohol: El Clarín. Disponible en
http://elclarinweb.com/ exclusiva-el- clarín/Venezuela-la-tasa-mas-
alta-muertes-asociadas-al-alcohol
Freud, S. (1893/1899). Primeras
publicaciones psicoanalíticas: La sexualidad en la etiología de las neurosis. En J.L Etcheverry (Esd.), Obras completas: Sigmund Freud (vol. 3). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores
(1991)
Freud, S. (1916/17). Conferencias de introducción al psicoanálisis (Parte III): Conferencia. El sentido de los síntomas. En J.L Etcheverry (Esd.), Obras completas: Sigmund Freud (vol. 16). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores
(1991)
Freud, S. (1920/1922). Más allá del
principio de placer, Psicología de las masas y análisis
del yo y otras obras: Más allá del principio de placer. En J.L
Etcheverry (Esd.), Obras completas: Sigmund
Freud (vol. 18).
Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores (1992)
Lacan, J. (1938). La familia: El
complejo, factor concreto de la psicología familiar. En Víctor Fishman (Eds).
Buenos aires (2010). Editorial Argonauta
Lacan,
J. (1972/73). Seminario 20. Aun: Del goce.
Buenos aires. Paidós
Lora, M., y Calderón, C. (2010). Un
Abordaje a la toxicomanía desde el
psicoanálisis: Sistema de Información Científica Redalyc. La paz, Bolivia
Miller, J. (1989). Para una
investigación sobre el goce autoerótico. Revista Pharmakon digital (2015)
Mora, H. (2015). El goce en la
toxicomanía: Blog de la Nueva Escuela Lacaniana Maracaibo. Maracaibo, Venezuela
Moreno, A.; Brandt, J.;
Campos, A.; Navarro, R.; Pérez, M.; Rodríguez, W., y Valera, Y. (1998). Historia de vida de Felicia Valera.
Caracas, Venezuela: Fondo Editorial CONICIT
Pasteur, L. (1880). De
l’attbnuation du virus du chokra
des poules. Comptes rendus de l’Academie des sciences, 26 October 1880,
Vol. 91, pages 673-680
Rojas, A.; Ceballos, C., y Gaspard, J. (2007). Actualidad de una clínica del a-sujeto. El ejemplo de la toxicomanía: Revista de psicoanálisis. Bogotá, Colombia
Sarmiento, R.; Carbonell, I.; Plasencia, C., y Ducónger, R. (2011). Patrones de consumo de alcohol en una
población masculina de El Caney: Revista Medisan Santiago de Cuba, Cuba